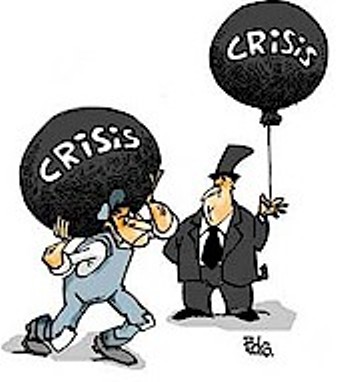Estimados, los invito a leer la nota que me publicaron el Domingo 8 de Julio en el suplemento del diario Puntal "Economía, Gobierno y Sociedad". Lo pueden hacer accediendo al link -http://www.fundacionege.org/publicaciones/semanario/2012/07/08/Seccion6.html- o leyendo la nota de abajo.
La vorágine del sistema internacional ha hecho
que desviemos nuestra mirada hacia el país vecino de Paraguay, debido a que el
22 de junio se produjo la destitución de Fernando Lugo como Presidente. La
controversia ha girado en torno a si se trató de un golpe de Estado o fue un
juicio político legítimo, tema central
que responderemos al tener en cuenta una serie de cuestiones del contexto
político y no político paraguayo.
La multicausalidad de la destitución
¿Por qué
digo que es la crónica de una muerte anunciada? Por múltiples causas. Primero,
porque la Alianza
que llevó al poder a Fernando Lugo era frágil. Esto se debe a la disparidad
ideológica y de intereses que existía, lo cual se puede observar en que ésa
misma Alianza le dio la espalda tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Lo
que se comenta es que los liberales al ver que Lugo no los hacía partícipes del
gobierno y que la mayoría de los ministerios estaban en manos del Partido
Colorado se unieron a éste último para sacarlo del poder. Segundo, el Partido
Colorado que ha gobernado durante 61 años a Paraguay -de hecho, durante la
larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), el dictador había controlado
dicho partido- es cercano al 1 por ciento de la población que es dueña del 80
por ciento de la superficie cultivable. Son 354 familias ricas propietarias de
gran parte del Estado, un país en el que el 42 por ciento de la población vive
en zonas rurales. Allí radica gran parte del problema del país, y basta
recordar dos asuntos: Lugo basa su poder en el apoyo del campesinado en
constante conflicto rural y en su plataforma de gobierno figura una reforma
agraria. Y tercero, en Paraguay existe una gran debilidad institucional y
escasa tradición democrática, lo cual le impidió a Lugo la construcción del
poder por provenir de un sector no afín a los sectores tradicionales.
La mayoría de los Estados latinoamericanos ha comenzado ha
hablar de un “golpe de Estado”. La
Argentina y Cuba han retirado a sus embajadores, Brasil y Uruguay
han llamado a consulta a sus respectivos embajadores; y Ecuador y Panamá dicen
que sólo van a reconocer al gobierno de Fernando Lugo. Lo de Cuba es discutible,
ya que como señala Andrés Oppenheimer para un medio paraguayo, no ha permitido
elecciones libres en más de cinco décadas y suena incongruente su aclaración de
que “(…) no reconocerá autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el
ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo”. En lo que se refiere
al Mercosur y la Unasur ,
han decidido suspender temporalmente a Paraguay –quien no participó de la
reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur que
se realizó la semana pasada en Mendoza-.
El Estado
que se benefició con la suspensión fue Venezuela. El país gobernado por Hugo
Chávez era un miembro asociado del Mercosur, pero en el 2006 se suscribió al
Protocolo de Adhesión para ser un Estado Parte. Necesitaba la aprobación de
todos los Parlamentos de los Estados miembros y tanto Argentina, Brasil como
Uruguay se lo dieron, excepto Paraguay. Algunos sectores argumentaban falta de
democracia en Venezuela, por lo que su ingreso estaba imposibilitado…hasta la
suspensión temporal que le dio la posibilidad de ser admitido como Estado Parte
desde el 31 de julio. Las suspicacias no se han hecho esperar como así tampoco
las críticas desde el mismo seno de la organización, como ha sido el caso de
Uruguay.
Golpe de Estado, no; más grave aún
Desde un
punto de vista personal, no creo que haya sido un golpe de Estado. ¿Por qué? Partiendo
de la definición más aceptada –de acuerdo al Ministerio de Educación de nuestro
país-, un golpe de Estado es “(…) la toma del poder político, de un modo
repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad
institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de
sucesión en el poder vigente con anterioridad”. Ateniéndonos a ésta definición,
en Paraguay se cumplió con lo que reglamenta el art. 225 de la Constitución de
Paraguay, por lo que la toma del poder no vulneró la legitimidad institucional
establecida. Lo que la mayoría de los críticos al juicio político por lo
sucedido en la localidad de Curuguaty alegan, es que el procedimiento no se
llevó de manera adecuada, ya que Lugo en vez de tener los 18 días que
solicitaba para preparar su defensa tuvo dos horas. No obstante, el artículo no
estipula un tiempo concreto de preparación, ya sea por vaguedad o ambigüedad en
sus términos, por eso la primera reacción del ex obispo fue aceptar la decisión
de las Cámaras –recordemos que ambas votaron en contra de Lugo, la de Diputados
73 a 1 y
la de Senadores 39 a
4-. Actitud que cambió ante la condena generalizada de los países de la región.
De cualquier
modo, que no entre dentro de la definición de golpe de Estado no deja de lado
que lo sucedido sea negativo. El que se haya podido utilizar los canales a
disposición para la destitución, marca la pauta de que el problema es aún más
profundo de que si fue o no fue un golpe de Estado, y allí se debe centrar el
debate de la región. Debate que incluye en avasallamiento de las instituciones
democráticas y de los principios republicanos por parte de gobiernos de derecha
y de izquierda en Latinoamérica, por lo que el contenido es aún más grave.
¿Más de lo mismo?
En
conclusión, el actual contexto paraguayo se mantendrá hasta el año próximo, puesto
que Fernando Franco –el ahora mandatario paraguayo, ya que era vicepresidente
de Lugo fruto de la alianza- no adelantará las elecciones y gobernará tratando
de no quedar aislado en la región. El principal candidato a las elecciones del
año que viene es el miembro del Partido Colorado, Horacio Cartes. Cartes había
aparecido en los papeles hechos públicos por Wikileaks vinculado al
narcotráfico y el Departamento de Estado de EEUU le investigó en el marco de
una operación relacionada con el lavado de dinero. Entonces, representa a los
vicios que llevaron al actual contexto y su triunfo significaría la erosión de
la democracia y la falta de independencia de los poderes, vicios de la “mala
política” –no la “vieja política”, como la denominan algunos-. Habrá que
observar cómo reacciona la sociedad, ya que mientras la forma de hacer política
se mantenga de ésta manera, los 61 años “colorados” serán muchos más.